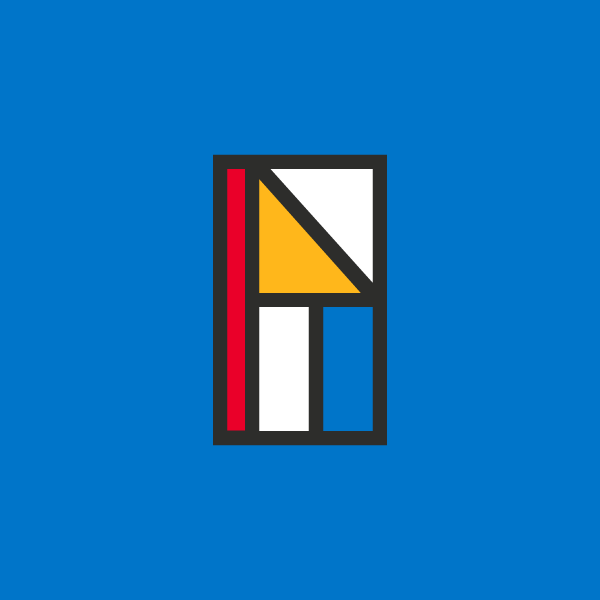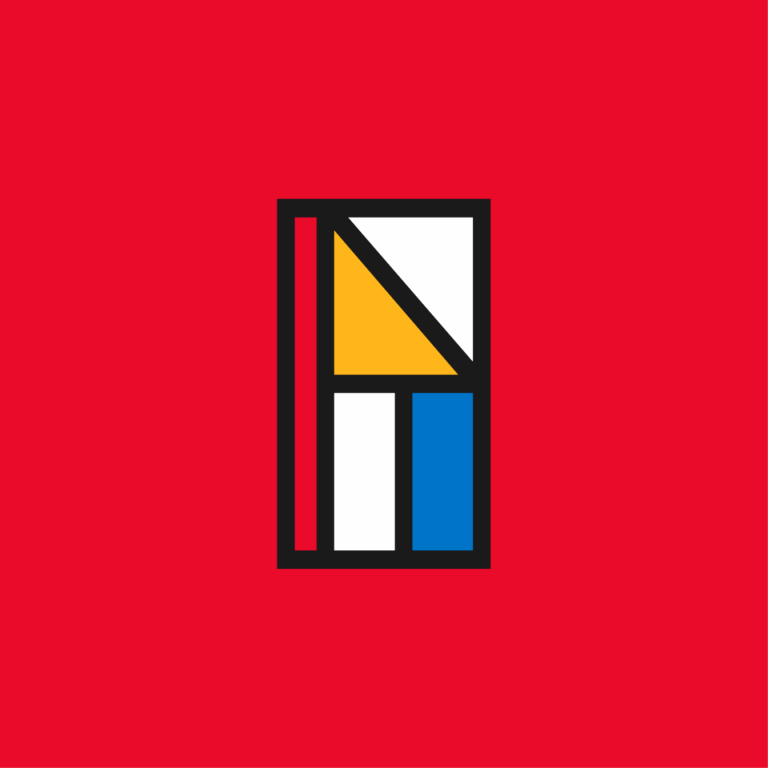Fue en quinto año del colegio que nació la curiosidad. Llevábamos recortada la cartelera de espectáculos del diario dominical, metida dentro de libros de Matemática o en carpetas de tres anillos. Hubo un momento preciso en que los recreos los dedicábamos a eso. A Joaquín, a Lautaro, y a mí, nos empezó a interesar el teatro como esa actividad que hacía la gente adulta por las noches. La jornada del espectáculo, la conversación posterior y la cena en el restaurant de la zona. Habíamos empezado clases de teatro en el Centro Cultural Ricardo Rojas a principio de año. Íbamos a un grupo principiante donde únicamente asistían adolescentes menores de dieciocho. Lo que nos enseñaba la docente era teatro improvisación, y ahí estábamos, intentando ser mejores que nosotros mismos haciendo reír al resto con ideas superadoras. La primera obra que fuimos a ver juntos la eligió Joaquín. Recuerdo ese recreo frío en que nos convenció. Que la dramaturga era una chica de apenas veintipico de años, que el elenco también era pura juventud y que para llegar al Teatro Espacio Callejón nos teníamos que tomar el colectivo de la línea 92.
Llegamos primeros. Humahuaca y Bulnes, corazón de Almagro. Fumamos un pucho en la puerta entre los tres, todavía no había abierto la boletería. Hacer tiempo, a esa edad, podía ser algo trascendente. También ahí estaban nuestros primeros vistazos al mundo. Fueron llegando hombres y mujeres de todas las edades, nadie más que nosotros tenía dieciséis años en ese lugar. No era la primera vez que entraba al Espacio Callejón, pero era la primera vez que estaba ahí con mis amigos. El Teatro Off estaba en pleno auge en Capital Federal, ¿cuándo no lo estuvo? Aunque tal vez el auge era solamente en mi línea biográfica.
Entramos y la sala estaba llena. El público silencioso, acomodado con sus sacos hechos un bollo sobre las piernas. El hecho de que no hubiera butacas, sino sillas, ya me daba la pauta de que esa distinción podía volverse un próximo fanatismo. La novedad, lo que se corriera apenas de la norma, podía convertirse en un imán en ese momento de mi vida. Una chica entró a la escena y nos pidió que apagáramos los celulares. Le hicimos caso. Detrás de ella, podíamos ver la escenografía pequeña pero efectiva: una casa de madera con un ventanal cubierto de cortinas blancas, sillones color crema, empapelado de flores rústicas marrones, mesita ratona, una escalera que iba hacia ninguna parte pero hacia arriba. Silencio. La luz se había apagado por completo. Joaquín nos seguía repitiendo por lo bajo que esa era una obra asombrosa, que se lo había dicho su madre, su hermano, su tía. Todo el clan de Joaquín estaba obnubilado con eso que estábamos a punto de ver. Lautaro y yo no sabíamos mucho qué decir.
Cuando volvió la luz, ahí estaba la actriz más joven, talentosa y bonita que había visto en persona. Tenía una colita de caballo, un flequillo y un conjunto sastre azul. Hablaba fuerte pero sin hacer el mayor esfuerzo. Su voluntad estaba entrenada. También estaban ellos dos, los jóvenes de caras extrañas con ropa de anciano. Pantalones grises pinzados y sweaters escote en V. Era una historia de primos lejanos que no se veían nunca. Si no me falla la memoria, transcurría en Rumipal, una localidad alejada de la capital. Y en ese departamento que los había reunido en la infancia, volvían a encontrarse. Algo de ruido hace era una versión lejana del cuento La intrusa de Jorge Luis Borges. Había algo romántico y erótico entre ellos tres, pero también una tristeza profunda, de esas brumas familiares que no se nombrarán jamás y, en cambio, los hará bailar canciones de Robbie Williams en castellano para entrar en confianza. También había besos y posturas incómodas, silencios forzados, cigarrillos encendidos.
Esteban Bigliardi, Pilar Gamboa y Esteban Lamothe se transformaron, sin querer, en pequeños héroes de mi adolescencia tardía. Los diálogos que escribió Romina Paula para ellos parecían todo ese ruido que tantas veces quise nombrar y no supe cómo. Un hilado de frases ingeniosas los reunía en ese living de luz sepia, y el teatro podía ser eso tan pequeñito también, bañado en una melancolía que se abría paso, para mí, como algo que encandila por primera vez y se quedará por mucho tiempo. La obra duró una hora pero quedé rumiando esos discursos durante toda la semana. ¿Quién era Romina Paula, la dramaturga joven? ¿Podía, entonces, una chica de veintis escribir y dirigir sus propias obras? ¿Acaso era eso un oficio también? ¿Acaso ver Algo de ruido hace había funcionado como un test vocacional? Joaquín, Lautaro y yo salimos caminando por la calle Humahuaca en silencio. No sabíamos bien qué decía la gente adulta después de ir al teatro. No entendíamos qué acabábamos de ver pero nos había gustado muchísimo. Apenas podíamos repasar pasajes o bromas. Si Pilar acaso era la favorita o Esteban o el otro Esteban, o quizás esas canciones que hasta el momento solo habíamos oído en la radio o en la seguidilla eterna de videoclips de MTV.
Sin duda, Algo de ruido hace fue parte de mi educación sentimental, así como las bandas de rocanrol, las tiras de Mafalda o María Elena Walsh cuando apenas empezaba a leer en letra cursiva. Joaquín, Lautaro y yo entramos a una pizzería y comimos mucho; porque eso era lo que hacía la gente adulta después del teatro; teníamos que cumplir con el ritual en toda su extensión. Ahí estábamos nosotros, entonces, descubriendo el teatro porteño, acaso nuevas formas de nombrar, acaso nuevas personas para incluir en nuestros diálogos y el deseo de producir historias propias. Tal vez no fue la primera obra de teatro que vi en mi vida, pero elijo decir que mi primera vez es justamente la que hizo mella. La que cala hondo y vuelve, como un chispazo de identidad, durante el resto de los días.
Conocí a Romina unos años después, a mis dieciocho. Supe que daba un taller en un lugar alejado, en un primer piso que daba a una ventana, que daba a un barrio lleno de tiendas de autopartes con más ventanas que daban a un cielo rosa y violeta. Romina tiene diez años más que yo, pero cuando la conocí, me sentí un poco estafada; era difícil creer que era mayor. Debía estar mintiendo. Llevaba gomitas de colores, buzos de motivos flúor, borcegos hippies, aros, anillos, medias de dibujitos. No podía haber diez años entre ella y yo.
El grupo era reducido. Apenas dos o tres personas de mi edad, el resto eran adultos mayores con hijos o con oficios definidos. Empecé llevando textos de narrativa, cuentos o historias que surgían de las consignas que proponía ella. Recuerdo muy nítida una de las primeras devoluciones de Romina. Primero hablaban los compañeros: Leandro, Guille, Pao, Juan, María, y después la tallerista. Habló acerca de tener pluma, de que, a veces, no había mucho para analizar en un texto. Que se trataba simplemente de tener pluma. Hasta ese momento, yo no conocía el término, y ese día me fui del taller sin entender bien a qué se estaba refiriendo. Romina puede ser muy contracultural cuando habla o cuando escribe, usa términos viejos combinados con palabras ultramodernas e inventa un léxico que no tiene pasado, presente ni futuro. Hasta entonces, no lo había entendido así. Cuando lo descubrí, me quedé tranquila. Su sistema de pensamiento era impredecible y eso me daba ganas de escribir y de estar cerca suyo. En ese espacio, terminé la primera obra que escribí: Brick (ladrillo, en inglés), acerca de una obra en construcción donde tres obreros se enamoraban entre sí, y además de construir edificios, edificaban un vínculo que crecía y crecía hasta volverse una ilusión óptica que quizás ni siquiera había existido. Una vez que tuve el texto terminado no supe qué hacer con eso, porque el teatro que se escribe es el teatro al que le falta una parte. Romina me convenció de que la dirigiera, ¿qué me podía pasar? ¿Qué podía perder? ¿Quién podía imaginar mejor que yo cómo hablaban esos personajes? En la codificación de las cosas que tenía Romina, las ideas ambiciosas perdían peligrosidad. Yo podía dirigir esa obra, yo podía montarla, yo podía hacer todo eso y salir ilesa. Ella no lo sabe, pero en un intento ligero y amoroso, estimuló una capacidad mía que probablemente yo nunca hubiera visto. Algo que estaba ahí. Como alguien que encuentra una media perdida debajo de la cama, un zapato extraviado en la calle. Una instructora de vuelo: alguien que te señala dónde están tus poderes.
Romina Paula escribió y dirigió más de cinco obras de teatro. El silencio (2006), Algo de ruido hace (2008), El tiempo todo entero (2009), Fauna (2013) y Cimarrón (2015). Algo de ruido hace la montó junto a los intérpretes Pilar Gamboa, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi. Esa obra de la que hablé al principio de este texto. Ya para El tiempo todo entero se conformó la compañía El silencio, en la que se sumó la actriz Susana Pampín. Quizás esa obra haya dado el gran flic flac. Una especie de cuadrilátero que contenía a una familia disfuncional y a un chico que trabajaba en una parrilla. Una versión libre de El zoo de cristal, de Tennessee Williams, adaptada al cerebro de Romina: con detalles infantiles y de profundidad severa y oscura también, como eso que pueden hacer artistas como Charly García, por ejemplo, una melodía ingenua con una letra brutal. Las luces estaban a cargo de Matías Sendón, y el espacio de la escenógrafa Alicia Leloutre. En esta obra, no sonaba Robbie Williams, pero sí Marco Antonio Solís. Música farandulera, un poco fea, pero entrañable. La obra participó en varios festivales internacionales y llenó infinitas funciones en Buenos Aires, con espectadores que salían de la sala con la cara inundada de llanto y moco. Después llegó Fauna en el Complejo San Martín, esta vez sin Esteban Lamothe pero con el actor Rafael Ferro que trajo un aire nuevo. A la nueva formación se sumó el fotógrafo Sebastián Arpesella, quizás ya una marca generacional de las fotografías del teatro argentino, para producir y registrar en fotos. Las últimas puestas que llevó a cabo Romina, con un texto propio, fue Cimarrón en el TACEC de La Plata y Reinos, en conjunto con Agustina Muñoz y Margarita Molfino. La compañía se había disuelto para ese entonces, continuó con Bigliardi, Arpesella, y se sumaron las actrices Agostina López y Denise Groesman.
Casi ocho años después, la compañía El silencio decidió volver. Romina escribió una obra nueva, en un lapso de tiempo récord, y empezó a ensayarla. Con esa elegancia, con esa falta de peligrosidad, con la convicción de que el que escribe; dirige, el que proyecta, va. Se desliza sobre un suelo enjabonado, avanza con esa velocidad. La dramaturga peronista podría ser, a tono con “el trabajo dignifica”, o como decía Roberto Arlt en su prólogo a Los Lanzallamas: “El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo”. Sombras, por supuesto, con algunas reminiscencias de la obra de Rainer Fassbinder, va a estrenar en julio del 2023 en Arthaus. Los ensayos empezaron hace unos meses. Como pasa con otros directorxs argentinxs como Martín Rejtman o Lucrecia Martel, asistir a una obra nueva de Romina Paula es ser contemporánea a un clásico. A algo que ya tiene sus leyes tan definidas que se reconoce desde lejos, desde lo alto, o con los ojos cerrados.
Viajé al sur de la ciudad, ahí donde se junta la Plaza de Mayo con el aire del río y la lluvia. La lluvia: ese estado meteorológico que, en Buenos Aires, se convirtió en un bien imaginario. El lugar se llama Arthaus y está ubicado en el medio de esas calles encerradas entre edificios pesados como gárgolas. Una vez en la entrada, un grupo de hombres disfrazados de seguridad –debían ser más de cuatro– me preguntaron quién era yo, qué estaba buscando. Todas preguntas que yo me hago a diario, también. No entendí por qué eran tantos, cuántas cosas habría que vigilar ahí dentro. Pareciera que el edificio estaba vacío, además. Quizás eso mismo también necesite ciertos cuidados, pensé. Uno de ellos me acompañó hasta una puerta blanca y golpeó. “No sé dónde se habrán metido”, me dijo, desplegando una confianza intrusa. Ahí dentro estaban ellos. Entré lo más silenciosa que pude, apenas pisé el suelo de Arthaus. Levité. Ellos no abandonaron la acción. Me acomodé en una silla que me escondía, la comodidad suele ser eso. Pilar Gamboa llevaba un chaleco rojo con corderito y pantuflas con medias. Podía ser de una postal alemana de los años sesenta, una prenda que cubre el frío de otro continente, algo consecuente con el pantone de una navidad. Pilar Gamboa alzaba los brazos y las manos como un robot distinguido, ponía rectas las articulaciones, como si sus modismos fueran más allá de ella. Hacía énfasis en oraciones que Romina Paula podría haber escrito al azar, algo que en una lectura silenciosa quizás hubiera pasado desapercibido, pero en la boca de Pilar suena de otra manera. Pilar es como un resaltador único en el mercado.
Enfrente de Pilar, respondiendo a todo lo que proponía, estaba Susana Pampín con el cuello erguido. Sostenía una carpeta y tomaba falsas anotaciones con una birome de algún Sindicato que no logré reconocer. Tenía el gesto rígido que podría tener una mujer que solamente habla en otro idioma, un carácter distante, un uso de las manos únicamente para dar órdenes. Y, a la vez, ahí, apenas más lejos, en algún rincón de su infinita gestualidad, una especie de tristeza liviana que le viene de ninguna parte, pero que es imposible de quitar. Todo eso lleva siempre encima Susana, y allá también, además de una campera celeste del Ejército de Salvación que le quedaba un poco graciosa.
Esteban Lamothe estaba sentado en una silla mágica, de esas que tienen recovecos para guardar cosas. Sobre las manos sostenía un libro cualquiera, uno que para el ensayo podía ser un aviso clasificado o un punteo de astrología. Uno que todavía no habían definido. Parecía que la silla era suya porque estaba muy bien sentado y, al pararse, la sostenía del cabezal como si fuera el último objeto que le quedara. Llevaba puesta una camisa a cuadros y un pantalón de vestir color verde. Un par de anteojos le colgaban del cuello y solamente esa tanza que los sostenía le agregaba edad. Esteban estaba en silencio, con el cuello quebrado y los ojos puestos en ese libro que no importaba. Esteban movía las manos de una manera similar a como lo hacía Pilar. Algo en esa coreografía de ademanes los volvía familiares, calcos sin genes, como si en todo ese tiempo que no ensayaron con Romina hubieran estado hilados también.
Confirmé que Esteban Bigliardi no iba a estar en el ensayo esa mañana por otros trabajos superpuestos. En su lugar, estaba Lucía Villanueva, la actriz y escritora que asistía los ensayos de la futura obra. Pasaba letra con los demás mientras aportaba ideas o intuiciones. Sentado enfrente mío, con la copia impresa de la obra sobre sus piernas, estaba también Sebastián Arpesella, en su rol de productor y fotógrafo, rodeado de cámaras y lentes.
Romina iba y venía alrededor de los actores, con un suéter rosa chicle que volvía a bajarle la edad de una manera asombrosa. Entonces descubrí que quien movía las manos de esa manera rígida y un poco angelada era Romina, en realidad. Ella había estado haciéndolo todo este tiempo, y las actrices y los actores podían hacerlo igual, como una especie de orquesta que sube y baja hasta que es difícil discernir quién es quién, en dónde nace y dónde termina aquel sonido. Era Romina la que había vestido a sus personajes de la misma forma en que, quizás, podría haberse vestido ella. La campera celeste, la camisa a cuadros, el chaleco alemán. Eran esas mujeres hablando en antiguo y en moderno, esos hombres usando palabras de ridículas o extrañas procedencias. Era yo en silencio, como queriendo cuidar mucho lo que estaba viendo, haciendo los más mínimos movimientos para no interferir ni incomodar. Era la testigo de la próxima obra de una de mis artistas favoritas. Lo único que podía hacer era grabarlo todo con los ojos para escribir y agradecer.
MINI – BIO
Camila Fabbri nació en Buenos Aires en 1989. Es escritora, directora y actriz. Escribió y dirigió las obras Brick, Mi primer Hiroshima, Condición de buenos nadadores, En lo alto para siempre y Recital Olímpico (las dos últimas junto a Eugenia Pérez Tomas). Publicó los libros Los accidentes, El día que apagaron la luz (declarado de Interés cultural por la Legislatura Porteña) y Estamos a salvo. Todos fueron reeditados en México, Chile, Colombia y España. La revista británica Granta la seleccionó entre los mejores veinticinco autores hispanoamericanos sub 35. Sus textos fueron traducidos al inglés, francés, italiano, portugués y chino. Escribió y dirigió su primer largometraje Clara se pierde en el bosque, a estrenar en 2024