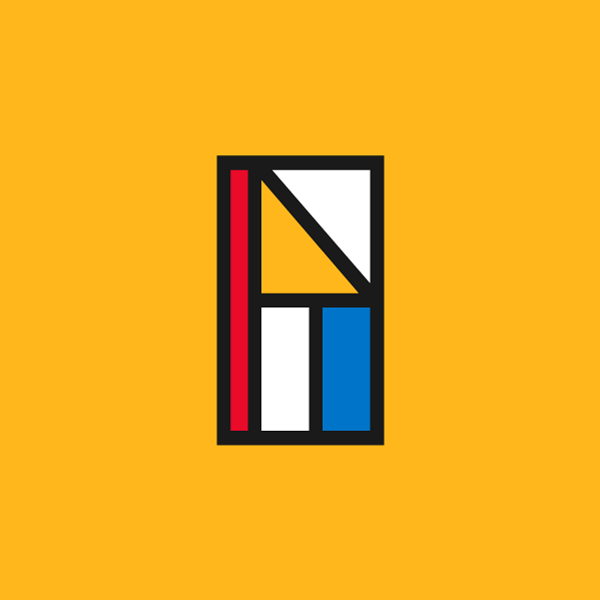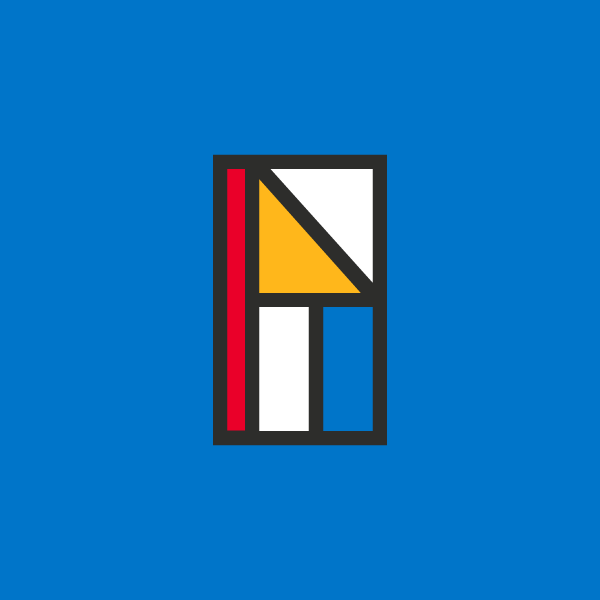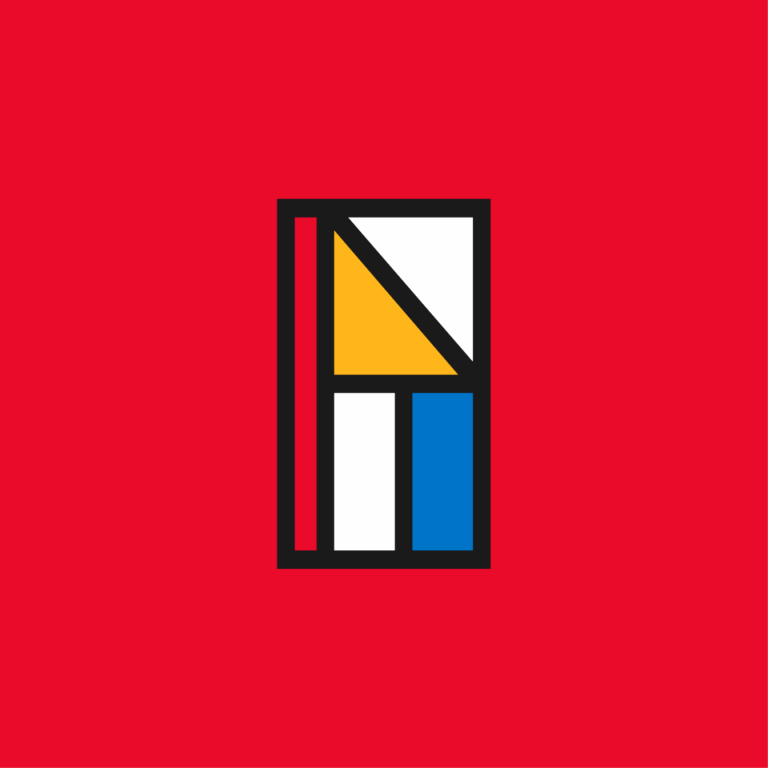LA DATA
Nacido en 1951 en Buenos Aires, cursó sus estudios académicos en Córdoba. En 1984 se trasladó a Neuquén donde inició una importante carrera docente en la Universidad Nacional del Comahue. A la par se integró al grupo Río Vivo que conducía el fallecido director Daniel Vitulich. Años más tarde obtuvo un doctorado de la Universidad Laval de Quebec, Canadá. Vivía en Neuquén, en donde residía desde mediados de los 80; su obra fue publicada e interpretada en varios escenarios argentinos y del mundo, muy especialmente en Francia. Como dramaturgo debutó en Francia, allí estrenó Nocturno o el viento siempre hacia el sur y Viejos hospitales, en 1982 y 1983, respectivamente. A esos textos les seguirían Barcelona, 1922; Molino rojo; Aguirre el Marañón o La leyenda del Dorado; Camino de Cornisa; Chaneton; Bairoletto y Germinal; El secreto de la isla Huemul; La isla del fin de siglo; Cruz del Sur, La piel… o la vía alterna del complemento y Sueñe, Carmelinda, entre tantas otras. Mucha de la producción del autor estuvo inspirada en personalidades de la historia de nuestro país a quienes el autor rindió, a su manera, homenaje, como el poeta Jacobo Fijman (Molino rojo), el bandido Juan Bautista Bairoletto (Bairoletto y Germinal), el periodista y político neuquino Abel Chaneton (Chaneton), el poeta Alberto Mazzochi (Mazzocchi), el sindicalista Agustín Tosco (Tosco, la obra teatral), el maestro Carlos Fuentealba (Fuentealba clase abierta).
Alejandro Finzi también escribió la ópera Albatri, inspirada en l’Albatros de Charles Baudelaire, que se estrenó en el Camping musical de Bariloche en 1991; una pieza de danza teatro, Pessoa y noticias patagónicas que tuvo coreografía de Mariana Sirote, en 1992 y Territorios, un ciclo radioteatral que se difundió por Radio Universidad en Neuquén, en los años 90. Su primer montaje en Buenos Aires se concretó a mediados de la década del 80. Se trató de Molino rojo, bajo la dirección de Víctor Mayor. A él siguieron puestas de La piel, La isla del fin de siglo; Sueñe, Carmelinda; Bairoletto y Germinal; Tosco, la obra teatral, dirigidas respectivamente por Enrique Dacal, Luciano Cáceres, Daniela Ferrari, Florencia Cresto, Seba Berenguer. Por su trayectoria recibió muchos reconocimientos en diferentes provincias patagónicas y también obtuvo el Segundo Premio Nacional de Teatro (quinquenio 1997/2001) de la secretaría de Cultura de la Nación, Mención del Premio María Guerrero en 2011, el Premio Konex a las letras en 2014. Su pieza La piel o la vía alterna del complemento obtuvo una distinción especial de Argentores como Mejor obra de autor de provincia, en 2003. Buena parte de su producción dramática está traducida al francés y al inglés y publicada por diversas editoriales francesas en el exterior y en nuestro país en Neuquén, Córdoba y Buenos Aires. El instituto Nacional del teatro editó De escénicas y partidas, una recopilación de varios de sus textos, en 2003, donde él mismo escribió en el prólogo: “Escribo para la escena, sabiendo todo lo que ella puede hacer, pero proponiéndole todo lo que ella no puede hacer. Todo lo que no puede resolver sino, tal vez, desde su precariedad constitutiva. Una precariedad que va más allá de las carencias de nuestros montajes. Una precariedad que es sinónimo de lenguaje inesperado, siempre distinto. Como esas carencias no son estructurales, son fundantes, no busco con mi escritura un acuerdo y una complicidad con los otros discursos escénicos, sino ponerlos en aprietos, desafiarlos. Esto es lo que exploro desde Viejos hospitales: una teatralidad abierta a soluciones escénicas diferentes, profundamente libres en el corazón de un puñado de palabras. Creo, o por lo menos es lo que persigo con mi escritura, que no deben resignarse, en nombre de lo que se da en llamar ‘la especificidad del texto dramático’, sus posibilidades literarias, su condición de obra portadora de una historia que, desde lugares disímiles, pueda cautivar a un lector de la misma manera en que va a atrapar al espectador. Esa condición de la palabra teatral es, para mí, poética, esto es, solitaria, siempre a punto de partir. La palabra que elige partir, entonces, porque nada tiene que hacer entre los discursos racionales, domésticos o masivos. Con esa palabra construyo mi ficción. Mi ficción que ya no es un pacto con la moneda de la credibilidad sino que, cuando la luna abre los ojos para que la noche en la Patagonia no se ahogue, se pregunta, una y otra vez, si es cierto que es imposible decir lo real”.
LO PERSONAL
Debió haber algo en el aire. Quizás no, no debió de haber nada porque, tal vez no convenga, hoy, acá, apropiarse de los pros y los contras que el medioambiente hace y no hace desapacible con lo que importa. En este caso los que importamos somos nosotros, los que escribimos. Lo del aire es por Tandil, la ciudad de Buenos Aires donde lo conocí, a mediados de la segunda década del siglo 21, adonde hoy no me acuerdo por qué fui, y menos por qué fue él. Pero ahí coincidimos. Lo acompañé a una charla con adolescentes por pedido suyo. Ahí vi su inalienable esencia, su sonrisa, su niño encerrado en un cuerpo de señor mayor, su inmensa información, su cultura a mano, sus chistes, y su portafolio viejo que no dejaba de usar, su teatro que ya conocía pero que siempre me inquietó conocer a la persona que lo había escrito. No hacía mucho yo venía de Córdoba, donde estaban montando una obra suya donde, en 1974, en una celda, Agustín Tosco, el dirigente cordobés, hablaba con un bichito. Hasta los que la montaron no estaban muy de acuerdo con eso. Yo lo amé. “Todo lo que se tiene en la vida, todo cuanto se posee, es un oficio. No tenés un ladrillo, un cacho de tierra, un zoquete, ni la bicicleta de Dios. Un oficio. Es lo único. El mío es la escritura. Y porque tengo eso puedo amar”, comentó una vez en una entrevista grabada. Nos merman. Se nos aplica, no la hambruna, no la meritocracia, no el ideal; ni siquiera el material, que, dicho sea de paso, eso es otra cosa. Nos merman porque se nos aplica consumir en el discurrir entre la distancia entre lo que se nos comenta, entre lo que circula y no vemos, lejos o cerca, y los bifes que ahora tenemos para ver y oír lo que no sabemos para qué, o si justamente es para eso, para mermar, burbujas que explotan ladrillos, mejor bichos que puedan como las mariposas ir hacia el fuego. Finzi ya lo sabía eso. O no pero igual es un bichito lo que ingresa a la celda, no cárcel, allá abajo como acá arriba ante todo, en Trelew, en 1974, y porque como ahora es mejor no entrar en tecnicismos toscos, comensales y fanfarria siempre habrá. Pero que por si eso no fuera así y fuera esto eso que no podía ser, uno no, Finzi tampoco pero sí que siempre estará su isla en el fin del mundo.