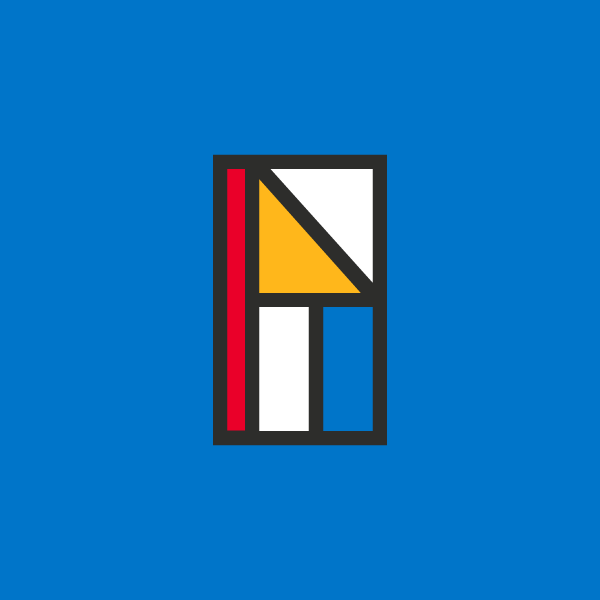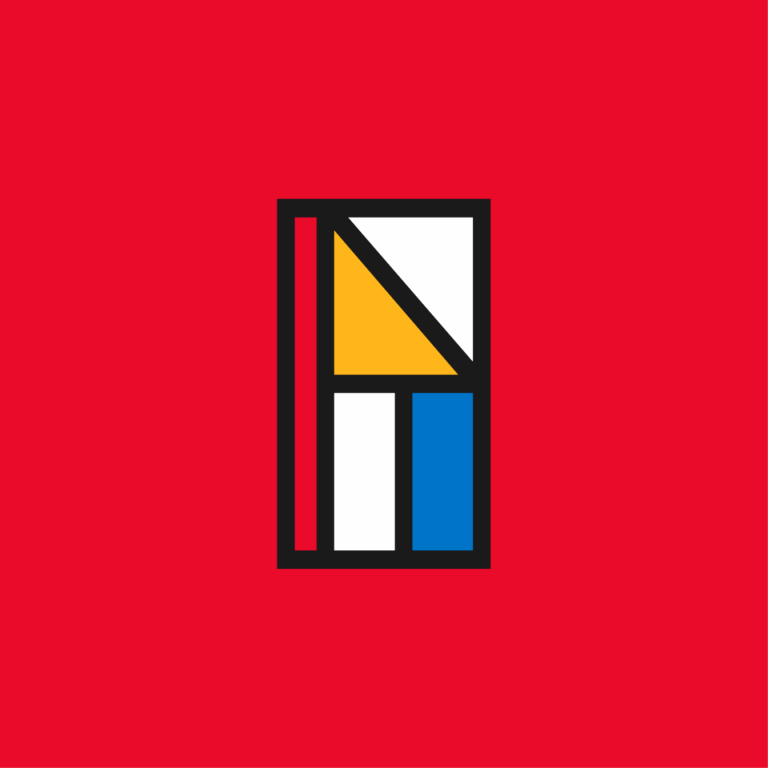Me invitan desde Cuadernos de Picadero –prestigiosa publicación del Instituto Nacional del Teatro– a escribir acerca del tópico teatro y tradición. Por supuesto acepto, y al momento de aceptar, me arrepiento. ¿Qué se puede decir sobre la tradición sin oler a naftalina? ¿A qué tradición teatral respondo (si es que respondo a alguna)? ¿Cómo se relacionan mis obras con aquello que llamamos tradición? No lo sé, no estoy seguro. Arriesgo alguna idea: en términos productivos podríamos pensar en dos miradas complementarias acerca de aquello. La primera imagen que me aparece es que pensamos la tradición como algo viejo, anquilosado, estático, y si lo dijéramos de forma dramática sería “muerto”. Porque hay una tradición teatral que muere. Es válido pensar –sobre todo si somos un poco inocentes– que lo nuevo, aquello que aquí y ahora es novedoso, tiene por vocación derrocar a la tradición que la precede y, a la vez, el gesto paradojal e inquietante de tratar de imponerse como la nueva y futura tradición teatral. Probablemente esto tenga que ver con la urgencia propia del hecho escénico. Perdura muy poco luego de que una obra deja de hacerse. El final de esta idea, con la cual no estoy de acuerdo, es que la Historia del teatro es siempre la historia del texto teatral, es decir, la historia de aquello que perdura en el tiempo. Si aceptamos esta hipótesis, la pregunta más potente sería ¿qué pasa con aquello que muere? ¿qué pasa con aquellas tradiciones teatrales que ya no están? ¿Se manifiestan de alguna manera en el presente perpetuo que sería esta máquina teatral? Lo nuevo asesina a lo viejo, aunque –nobleza obliga– también es cierto que hay tradiciones que perduran a lo largo del tiempo y claramente hay guardianes de esas tradiciones.
Pero, por otro lado, otra mirada sería aquella que propone observar a este dispositivo hamletiano de las tradiciones, como un constructo que generamos lxs hacedorxs, a veces desde el amor, a veces desde la comodidad. Porque es la lógica de la reproducción. La lógica capitalista: matamos la teatralidad cuando tenemos certezas de que aquello se hace así y sólo así. Es decir, cuando aseveramos que la tradición dice que la manera de resolver un problema es unívoca y responde implacablemente a su propia lógica. Y, a la vez, matamos la teatralidad cuando hacemos el ejercicio de negar incondicionalmente las tradiciones que nos preceden, como un camino de ida y vuelta. La negación radical como forma de estar en el mundo versus el cuidado de aquello que pensamos que sólo se hace como se venía haciendo.
Lxs que andamos por los cuarenta podemos vincular muy claramente estas lógicas con ciertos espacios de formación y entrenamiento en el oficio teatral. Unx va a formarse con el claro impulso de hacer algo “nuevo”, de agregar “artefactos” a este mundo impiadoso, pero… Quién no ha escuchado a algunx maestrx del teatro –con voz socarrona en un espacio pedagógico– decir cosas tales como: “Eso no es Chejov, es otra cosa, pero no Chejov, así no se representa al maestro ruso. Así no se hace realismo”; “El grotesco tiene otro ritmo y otro espacio”; “Quieren actuar un Pinter así, es imposible”… y un largo etcétera. (Y aclaro que todas estas “citas” las he escuchado en diversos momentos de mi formación).
Insisto con que a veces esta lógica tiene que ver con el amor, sobre todo cuando tenemos una imagen del amor estática o aún más, narcisista. El extremo de esta hipótesis es que al hacer teatro, es decir, al producir relatos, obras, puestasen escena, estamos creando nuestra propia tradición. O para decirlo más claramente, cuando estamos entrando en la historia del teatro a partir de nuestras propias lógicas, pateando la puerta, cual héroe de película de acción. Lógicas que van a ser recicladas por otrxs creadorxs pero que se inauguran en mí, aquí y ahora. La panacea del artista y su ego endulzado. Oxímoron entre el saber hacer y la idea de originalidad, sobre todo cuando pensamos en la originalidad como un gesto único, aislado, puramente disruptivo. La bestia pop. En contraste con esta idea, me gusta pensar el concepto de originalidad como algo vinculado a un origen. Pero el problema acá radica en que ese origen es incierto, imposible de aprehender. Entonces, ¿cuál sería el origen del teatro que estamos haciendo aquí y ahora? ¿Los griegos? ¿los isabelinos? ¿Pepino el ochenta y ocho? ¿Valle Inclán y sus esperpentos? ¿la última obra alemana que vino al FIBA? ¿el Parakultural y el under de los ochenta? ¿La rascada? ¿la última obra nominada a los premios ACE? ¿Cuál?
Me gusta creer que todo es parte de un origen y si asumimos ese todo, o mejor ese todxs, entonces la obra se vuelve tránsito, paisaje del cual somos parte, aporte de algo al mundo, obra que es puro presente, pero en la que laten tradiciones, espectros, artefactos del pasado, obra que se instala como única, pero en diálogo con aquello que ya no está. Otras formas de tradición, de tradiciones teatrales en plural, que emergen de manera inconsciente, y que no son buscadas deliberadamente por lxs hacedorxs pero que, sin embargo, se hacen presentes y resuenan en el aquí y ahora y, probablemente, se vuelvan mojones de futuras obras por hacer.
Siempre me impactó mucho una idea del creador y renovador teatral Jerzy Grotowsky: “yo no busco algo nuevo sino algo que está olvidado”. Hay una hipótesis de rescate en ese concepto, la de hacer un esfuerzo por poner el dispositivo creador al servicio de algo más ambicioso que la obra en sí. El gesto conmueve. Es en este sentido que el supuesto saber acumulado por las personas que hacemos teatro se vuelve estéril, sobre todo si lo aplicamos a la manera de lxs tecnócratas que están tan de moda hoy en día. Para que se manifieste eso que ha sido olvidado –en términos del querido director polaco, pero incluso pensándolo como subterráneo, espectral, inasible– para que esas tradiciones emerjan, pareciera que hay que prescindir de aquello que sabemos y enfrentarnos así a la creación de manera más despojada, ¿más ingenua?
Creo que el nuestro es un oficio difícil. Apostar por la ingenuidad en este presente donde la desconfianza es parte constitutiva de nuestro estar en el mundo… en fin, es una difícil tarea. Y por eso, para que se ilumine la tradición, a lo mejor, lo que tenemos que hacer es incendiar nuestras propias tradiciones o aquello que ingenuamente creemos que fundamos como tradición.
En muchos de mis trabajos recurrí a otros momentos de la historia nacional para invocar algo de esto que estoy nombrando, algunas veces con más suerte que otras. La historia, el pasado, es un subterfugio que –entiendo– permite abrir esas grietas. La fisura, la rajadura, la meseta son parte fundante de esto que estoy tratando de transmitir. En el fondo, no deja de ser un postulado estético. El ubicarse por fuera del presente y la identificación plena (ese que está ahí es mi tío Roberto; esa que está ahí es Cuca, la peluquera de mi mamá) para tratar de conectar con esos espectros que –supongo– son nuestras tradiciones.
La dificultad que siempre encontré en estos materiales es que a veces, desde el amor quieto, viran en homenajes, y no hay nada más estático que un homenaje, cuando unx está subyugadx por la imagen de otros tiempos tiende a ser prolijx, a ser piadosx y a cuidar esos territorios. Ahí unx fracasa. Ahí unx se pone remilgadx, se pone serix, y la seriedad –bien sabemos– se lleva de patadas con lo escénico.
Por eso, considero que acá hay que correrse del siguiente equívoco, tomar la historia no implica de ninguna manera recrear tradiciones; de las cuales por cierto no tenemos ninguna certeza; el teatro es siempre presente. Entiendo que el extrañamiento que produce un cambio de época (podría ser una obra futurista y sería lo mismo) la grieta que produce es el lugar por dónde se filtran y emergen esas espectralidades.
Entonces, al fin y al cabo, probablemente de lo único que se trate este asunto sea de producir grietas (palabra tan vapuleada en la actualidad) y esperar a que, si hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible y si tenemos azar, emerjan esas espectralidades que nos dicen esto es teatro y que no estás solx en el mundo. Saber, conocer, ser conscientes de que esto que estamos haciendo es algo nuevo aun cuando alguien en algún momento y en algún territorio ya lo haya hecho.
Para concluir restaría agregar que, si bien pienso que el territorio de la creación escénica opera con las lógicas enunciadas anteriormente, paralelamente hay un territorio complementario y muy productivo respecto de las tradiciones teatrales que tiene que ver con el espacio de la investigación. Entiendo que es importante reponer, o por lo menos intentar reponer, el cómo y el qué de las producciones del pasado. Walter Benjamin lo dice extraordinariamente bien en la siguiente cita: “Obras subterráneas. Soñé con un terreno baldío. Era la plaza mayor de Weimar. Estaban realizando excavaciones. También yo escarbé un poco en la arena. Entonces asomó la punta de la torre de una iglesia. Muy alegre pensé: un santuario mexicano de los tiempos previos al animismo, el Anaquivilzli. Me desperté riendo”.
Minibio Andrés Binetti
Nace en Bahía Blanca en el año 1976. Desde el año 2000 hasta el 2008 integra el grupo “Teatro de los Calderos” con el que ha estrenado varias producciones. Entre sus obras más destacadas pueden contarse “Leve contraste por saturación”; “Llanto de Perro (una vulgaridad contemporánea)” “Opera anoréxica (una vulgaridad rizomática)” “Una caja blanca” y “La piojera o un procedimiento justicialista”. Es egresado de la Escuela de Arte Dramático (EMAD) en la carrera de Puesta en escena. Ha estudiado dramaturgia con los maestros Alejandro Tantanián y Daniel Veronese. En 2006 obtiene el premio “Trinidad Guevara” en el rubro Revelación por la dramaturgia de su obra “Llanto de perro”.